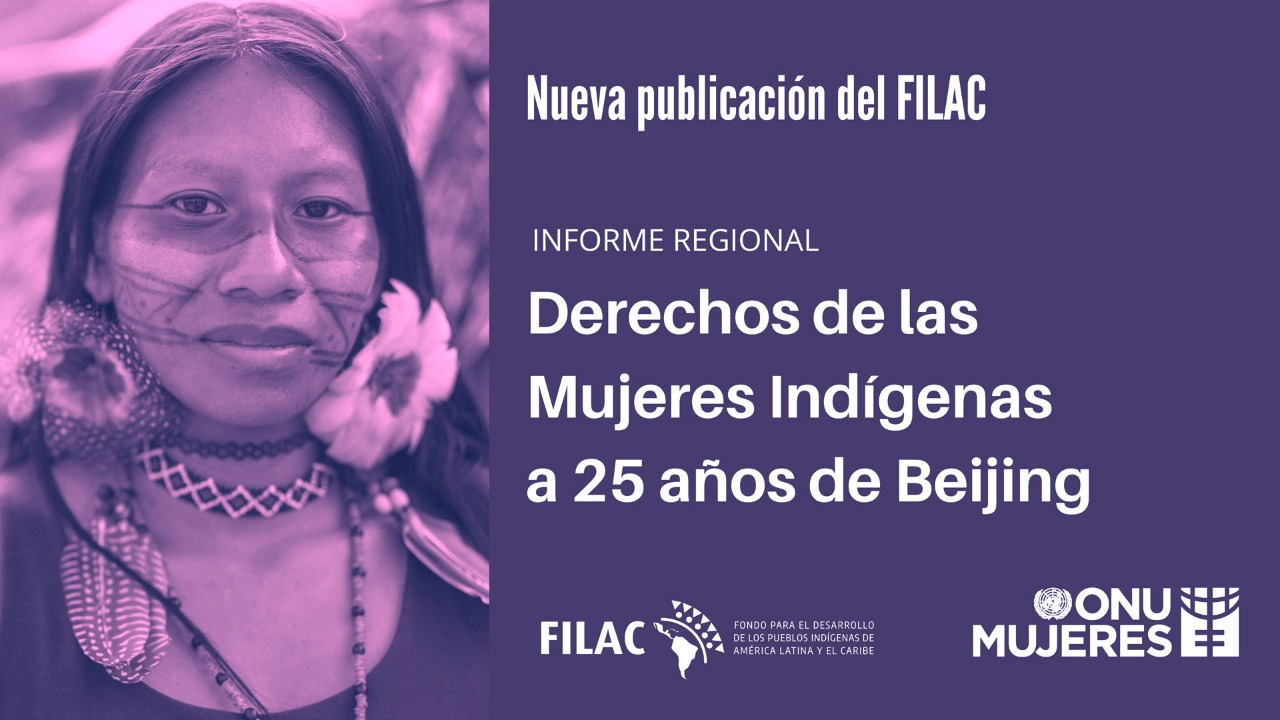El Informe “Derechos de las Mujeres Indígenas a 25 años de la Declaración de Beijing”, elaborado por el Observatorio Regional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (ORDPI) del FILAC y ONU-Mujeres revela que la participación política de las mujeres indígenas sigue siendo limitada en escenarios comunitarios y en el sistema político estatal y municipal, lo cual refleja una situación estructural de discriminación en diversos ámbitos sociales e institucionales.
Para las mujeres indígenas, la distancia entre derechos y realidad es aún más profunda que para otros sectores, ya que se enfrentan a variadas formas de violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos, a lo cual se agregan las diversas formas de violencia.
Este documento, que fue presentado hoy en el Día Internacional de la Mujer, también ofrece datos actualizados sobre el acceso a derechos y servicios, destacando los avances y desafíos normativos e institucionales que enfrentan las mujeres indígenas en la región.
Desigualdad y baja participación
La publicación da a conocer que a nivel local no se promueve activamente la participación de las mujeres indígenas en las decisiones políticas y comunitarias, siendo hombres la mayor parte de las autoridades indígenas. La desigualdad se vincula, entre otras causas, con la constante relegación de las mujeres al ámbito de lo privado en especial el cuidado de las familias.
En el ámbito público la participación en buena parte se limita al ejercicio de acciones comunitarias del sector educativo, labores secretariales en las organizaciones y apoyos en los centros de salud. Difícilmente la mujer indígena accede a otros cargos y tareas.
En el sector político electoral, el número de candidatas indígenas es mucho menor en proporción a mujeres no indígenas; ya sea porque culturalmente no se preparan para tal fin y por otra, cuando asumen liderazgos, son señaladas, estigmatizadas y se pone en constante evaluación sus actuaciones.
Avances en materia de inclusión y participación política
Ha habido algunos avances en política electoral, por ejemplo en el Estado Plurinacional de Bolivia, Perú, Ecuador, México, como así también, iniciativas de capacitación y sensibilización acerca de la participación política de las mujeres en Panamá.
En el caso de Ecuador, este país tiene una ley electoral que obliga progresivamente a incluir la participación política de las mujeres en la conformación de las listas en un 50%. Es progresivo, no obstante, denota un avance fundamental.
Otro de los países que presenta avances importantes en materia de inclusión y participación política de las mujeres es el Estado Plurinacional de Bolivia, siendo el primer país en la región y el segundo a nivel mundial, con el mayor número de mujeres electas en los ámbitos legislativos. Las mujeres indígenas han tenido una participación significativa, bajo el principio de paridad. En este caso se aperturó un espacio específico que dio lugar al Gobierno Autónomo Guaraní Charagua Iyambae.
En el caso de Perú, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas de Perú, ONAMIAP tuvo alta incidencia para lograr las modificaciones de medidas legislativas que les afectaban en su rol en los cargos directivos de las organizaciones. Los logros alcanzados se traducen en que la directiva comunal es la encargada de ejercer el gobierno en las comunidades. Los órganos directivos deben contar, entonces, en su integración como mínimo con más 30% de mujeres indígenas.
En Panamá, entre los años 2018 y 2019 se ejecutó el proyecto de “Fortalecimiento de las capacidades de mujeres para la participación política y creación de estrategias de resiliencia frente a la violencia política”, de igual manera en Perú se implementó estrategias de empoderamiento político de las mujeres, a través de pedagogías y acciones educativas. Se incluye en el Plan Electoral de las Elecciones Generales 2016 el principio de igualdad de género.
De igual manera en Nicaragua, el máximo órgano de Gobierno es el Consejo Regional Autónomo, el cual antes de la plataforma de Beijing no contaba con la participación del 10% de mujeres indígenas. Ahora, está conformado por mujeres, representando aproximadamente el 50%, de las cuales tiene que haber mujeres indígenas y afrodescendientes.
Hacia una mayor participación política de las mujeres indígenas
El informe resalta que los mecanismos generados para la participación de las mujeres indígenas deben ser mejorados, dado que muchas veces se trata de presencias no vinculantes, en algunos casos meramente nominales. Por tanto, es necesario generar espacios de presencias que puedan ser integradas a la toma de decisiones gubernamentales y puedan articular las formas institucionales de las organizaciones indígenas con las lógicas de gestión de las instituciones del Estado.
Por lo cual considera de suma importancia incrementar la participación de las mujeres indígenas en la vida pública y que se fortalezca y sostenga el papel clave de las mujeres indígenas en la defensa del medio ambiente, los territorios, los derechos humanos y los derechos colectivos, para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 y para asegurar que la recuperación de la crisis no deje a nadie atrás, especialmente a ninguna mujer y a ninguna niña indígena.
Debe mejorarse la legislación e institucionalidad.
El informe evidencia también que los Estados deben mejorar la legislación interna para adecuarla a los estándares internacionales sobre derechos de pueblos indígenas en general y de mujeres indígena en particular. Salvo ejemplos aislados, no se ha desarrollado institucionalidad especializada en atender las propuestas y necesidades de las mujeres indígenas lo cual es clave para generar, implementar y dar seguimiento a acciones concretas a su favor.
Un aspecto esencial para atenderse es el de la violencia contra las mujeres indígenas que requiere urgente implementación de estrategias para su prevención y erradicación, así como formulación y aplicación de políticas, planes de acción nacionales y globales que incorporen la propia visión indígena sobre la temática.
Algunos datos importantes del informe:
Entre otros datos que presenta el informe están:
- Las brechas salariales en América Latina entre mujeres indígenas con respecto a los hombres son bastante amplias; pues en promedio el 29,4% de las mujeres no cuentan aún con ingresos propios, porcentaje que se ubica en torno al 10,7% en el caso de los hombres.
- Estudios de Cepal dan cuenta que Bolivia, Perú y el Ecuador presentan una tasa más alta de participación económica por parte de personas indígenas; siendo Ecuador el país con una participación del 80.2%, Perú 78.3% y Bolivia 74.8%. Por otro lado, la equidad de género en la participación económica en Nicaragua y Guatemala es dispar pues la cifra de hombres indígenas es mayor que la de mujeres, en algunos casos duplicando la cifra. En países como Ecuador y Perú la brecha es de un 20% y en Panamá del 70%. En algunos de ellos, las brechas de género entre indígenas recién mencionadas se amplían en países como Guatemala, Chile, el Uruguay y Nicaragua, que presenta la situación más extrema.
- El trabajo informal, es uno de los campos con mayor participación de mujeres indígenas, representando un 30% más que hombres indígenas y un 40% más que mujeres no indígenas, lo cual es visible en países como México, Nicaragua, Guatemala y Panamá.
- El índice de analfabetismo es alto. Por ejemplo; en Guatemala el 58% no han participado en procesos de escolarización; en su mayoría pertenecen al pueblo Chu. En Paraguay el 43% y en México el 34% son analfabetas. Con respecto a la finalización de la escuela secundaria de niñas indígenas, se señala a continuación el porcentaje en algunos países de Centro y Sur América: 6% en Panamá, 7% en Colombia y Nicaragua y 8% en Ecuador.
- El ámbito de la salud es de los más afectados para las niñas, niños, jóvenes, mujeres indígenas; ya sea porque no se tienen en cuenta sus factores culturales y sociales y demás factores psicosociales y espirituales que pueden influir en su detrimento, o porque en sus territorios no se cuenta con centros de salud y atención sanitaria adecuada y de acuerdo a las necesidades que afrontan.
- En los informes sobre Mujeres Indígenas y Beijing + 25, se reporta la prevalencia de las violencias ejercidas contra mujeres indígenas. Por ejemplo, se tiene que en México el 31% de las mujeres indígenas fueron víctimas de algún tipo de violencia. En países como Colombia, El Salvador y Honduras la militarización ha expuesto a mujeres indígenas a contextos vulneratorios: la mayoría de las violencias asociadas a conflictos armados de distinto tipo, sitúa a las mujeres indígenas como botín de guerra tanto en territorios rurales, como en zonas de maras y pandillas, así como en corredores de narcotráfico, que son áreas cotidianamente en disputa y en donde la violencia está asociada a estas economías ilícitas que se expresa en migración y desplazamientos forzados, violencia sexual y económica, amenazas y despojos entre otras.
- En varios de los países de la región se han creado mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres indígenas.
- Según los datos disponibles con respecto al avance de los Estados en el ámbito de los medios de comunicación y las mujeres indígenas no se hace visible amplias estrategias en los Estados de la región.
- El tema de riesgos ambientales, participación de las mujeres indígenas en materia decisoria en políticas ambientales, acceso a la tierra, y la relación ancestral de los pueblos y el entorno ambiental, son reflejados en mayor y menor medida en algunos Estados.
Este informe pone en manos de todas las personas e instituciones interesadas en esta temática, un estado del arte de las leyes y normas, la institucionalidad y datos significativos sobre los derechos de las mujeres indígenas a 25 años de la adopción de la Declaración y Plataforma de Beijing.